
A mí me gusta la bandera chilena.
No porque algún exaltado nacionalista nos contase el conocido chascarro de que en un concurso internacional se la declaró la más linda del mundo.
Sino porque a mí me gusta el cielo.
El tiempo se olvidó de la Villa de San Fernando de Tinguiririca.
Varada entre el apresurado torrente del río que le dio su apellido y el indolente estero Antivero, el pueblo no alberga ni siquiera la esperanza del gran acontecimiento que hubiese podido arrancarla a su destino secundario.
Si pasaste por allí, si paseaste por sus calles empedradas o te diste el trabajo de forzar tus pasos hasta la Plaza de Armas, te fuiste sin que ningún recuerdo anclase en tu memoria. No te culpo. Para construir los recuerdos que le dan cuerpo a la nostalgia y al deseo de volver, era preciso haber vivido intensamente, uno a uno, los minutos interminables y aparentemente insípidos de la vida del pueblo.
Había que haber vivido, por ejemplo, en calle Curalí.
Las calles de San Fernando fueron bautizadas con nombres de batallas. De las batallas de la independencia para ser más exactos. Y con nombres de próceres. Cuestión de estimular el patriotismo incipiente de las jóvenes generaciones. Muy importante el patriotismo. Ya verás.
No me preguntes dónde se sitúa el lugar conocido gracias a la calle que lleva su nombre.
Curalí, Quechereguas, Membrillar o Chacabuco estimularon más mi fértil imaginación por la riqueza de su articulación fonética que por la evocación del sitio en que patriotas y fieles al Rey de España se descuartizaron en nombre de la libertad.
Si no encuentras nada interesante en San Fernando es que no pusiste atención al nombre de sus calles.
Escucha. Quechereguas. ¿No te dice nada? A mí me habla. Excita mi imaginación. Quechereguas. Un nombre así hace estragos en la imaginación de un niño. O al menos del niño que yo era. Curalí. Chacabuco. Chillán. Carampangue. Junín.
A esta última le cambiaron el nombre: nunca falta el Consejo Municipal que desea modernizar el pueblo.
O hacerle justicia a un prócer injustamente olvidado. Anda a saber. A mí me gustaba Junín. El nombre y la calle.
La última hacia el norte antes del salir del pueblo, de este a oeste. Una amplia calle bordeada de árboles inmensos, plátanos orientales, cuyo follaje se abrazaba en las alturas estirando sus ramas para alcanzar al vecino del frente por encima de tu cabeza. Era un espectáculo en la primavera pasear bajo el amplio túnel verde. Pero, junto con cambiarle el nombre a la calle, algún cretino municipal mutiló los árboles y les cortó las ramas hasta el tronco.
También suprimieron los empedrados, cubriendo las calles de San Fernando con un pavimento de hormigón. Al parecer el modernismo es a ese precio. Cretino incluido.
Confiesa que hay materia. Y si a esto le agregas el fabuloso nombre de una de las calles más podridas del pueblo, empiezas a estirar la oreja. Escucha: Callejón de los Palacios.
¿Alguna vez conociste una calle con un nombre más deliciosamente pretencioso?
¡Por qué había que conocer la calle! Una sucesión de caserones semiderruidos, construidos con adobes, material noble donde los hubiere, único patrimonio arquitectónico legado por los conquistadores. Por cierto no había ninguno en el Callejón de los Palacios. Palacio digo. Si no te concentras no comprenderás nada. Casas de muros y piso de tierra. Casas de pobre.
¡Pero qué nombre!
Algún día me iré a vivir a una calle aun no bautizada y la llamaré así, cuestión de preservar el patrimonio histórico.
Entre los nombres de próceres estaba, por cierto, la calle de Don José Gregorio de Argomedo. Secretario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Esa fue su única gracia, junto con el hecho de ser originario de San Fernando y el de haber ocasionado el cambio de nombre de la antigua calle.
Nunca comprendí muy bien que se celebrase la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno como un acontecimiento liberador. Sus creadores entendían ser leales al Rey de España, depuesto por Napoleón. No había en su gesto ningún atisbo de rebeldía ni ánimo antimonárquico. Al parecer, después empezaron a tomárselo en serio.
Para ese entonces el Emperador se había retirado de España y el ejército realista vino a reimponer en Chile el orden de la Madre Patria.
Los fundadores de la Primera Junta Nacional de Gobierno, José Gregorio de Argomedo incluido, desaparecieron sin dejar en el mármol de la historia ningún hecho heroico que hubiese podido justificar el bautizo de alguna calle con su nombre.
No obstante la Patria naciente necesitaba ejemplos de sacrificio dignos de la Historia, así con una hache mayúscula, sobre los cuales esculpir la identidad nacional. En la medida de lo posible sacrificios en los que la hemoglobina hubiese jugado un papel importante.
La sangre, derramada en abundancia por los actores del ejemplo, contribuye a la solidez de la demostración hecha a posteriori por los exegetas del nacionalismo.
Tal vez de allí provenga la particularidad nacional que consiste en conmemorar las derrotas. ¿Te habías fijado que en Chile se conmemoran las derrotas?
En San Fernando no falta la calle Rancagua, llamada así en homenaje al desastre del mismo nombre.
Como se sabe, en la ciudad de Rancagua las tropas realistas, junto con darle una paliza al padre de la patria don Bernardo O’Higgins, le pusieron un término provisorio a las veleidades independentistas. El General Carrera, inspirándose tal vez en el ejemplo de Grouchy en Waterloo, hizo la vista gorda ante la inminente derrota de O’Higgins y en vez de correr a su socorro se fue a mirar a otro lado.
La brillante derrota es conmemorada como uno de los más altos hechos de armas del ejército chileno.
En su descargo hay que decir que este último no tiene muchas victorias en las cuales inspirarse, si exceptuamos aquellas en las que derrotó al pueblo chileno desarmado.
La celebración de derrotas no se detiene en Rancagua. En la Plaza de Armas de San Fernando (vaya nombre para un lugar de esparcimiento…) había un monumento ante el cual desfilábamos cada año los estudiantes, antes o después de las tropas acantonadas en el pueblo, no recuerdo muy bien.
Era el monumento – un busto, tu me entiendes, en Chile raras veces alcanzó el dinero para Monumentos – era el monumento, digo, de homenaje al capitán Arturo Prat.
El desfile ante el monumento conmemoraba la derrota sufrida por Prat en la batalla naval de Iquique, ante el poderoso barco peruano Huáscar, del cual se precisaba, como para disculpar la derrota, el “acorazado Huáscar”.
No muy curiosamente –el hecho se repetirá hasta la saciedad en América Latina– ambos barcos, la corbeta Esmeralda y el acorazado Huáscar, habían sido construidos en Inglaterra, proveedora de artefactos de guerra a los enemigos de sus enemigos y a quién quisiese destriparse en la región.
¿Quién se acuerda del tipo que en la misma ocasión comandaba el navío chileno Covadonga y logró escapar del otro barco peruano, el Independencia, luego de hacerlo encallar? ¿Tú, te acuerdas? ¿Anda, te acuerdas?
Por alguna razón en Chile celebramos las derrotas. Y las catástrofes. El hundimiento del transporte Angamos. ¿Te suena el Transporte Angamos? ¿Y el desastre de Uspallata?
Cuando pienso que algunos patriotas, civiles y militares, faltos de victorias que celebrar se reúnen cada año para festejar el “triunfo” del 11 de septiembre de 1973…
Esa es otra particularidad que nos diferencia del mundo entero. Chile tiene el dudoso honor de ser el único país del mundo que celebra un golpe de Estado como una de sus más sonadas victorias militares.
¿Conoces otro país en cualquier sitio del mundo que celebre un golpe de Estado? ¿Eh? Anda, dilo.
Ningún militar felón – se necesita ser felón para atentar contra la constitución y masacrar a su propio pueblo, ¿vale? – ningún militar felón te decía, autor de un golpe de Estado, ha pretendido nunca celebrar ese hecho como fiesta nacional.
Salvo en Chile.
Si no me crees vete a ver. Nueve años después de la elección que le devolvió la Presidencia a un demócrata, el 11 de septiembre todavía era oficialmente día feriado, es decir, día festivo…
Pero me estoy alejando del tema. Los nombres evocadores de las calles de San Fernando. Y no sólo de las calles. La provincia por ejemplo. Colchagua. Así como suena. Parece que en lengua mapuche, en mapu dungun, quiere decir tierra de sapos o de guarisapos.
A alguna gente le suena a tierra de huasos, esa advenediza y falsa especie de gaucho o de vaquero nacional que una vez por año celebra la fiesta «huasa» por excelencia: el Rodeo.
Nótese el carácter profundamente local y folclórico del nombre: Rodeo. Por supuesto el premio máximo de la fiesta folclórica por excelencia se llama el «Champion», así como lo oyes. Champion. Por ahí debe haber empezado la derrota del idioma que aceptó que los centros o galerías comerciales se llamen Shopping Center, Outlet Mall y otros curiosos nombres al parecer autóctonos.
No necesito decirte que frente a los maravillosos nombres de la provincia, de las calles del pueblo, de sus ríos, de sus playas, el Rodeo y el Champion sonaban tan locales como un agricultor tirolés en el carnaval de Río de Janeiro.
Yo prefería oír Tinguiririca, Antivero, Peumo, Doñihue, Rengo, Rogolemu, Pichilemu, Lihueimo, Chimbarongo, Malloa, Pelequén, Coltauco…
¿No te hacen soñar aquellos nombres?
El profesor de geografía perdía su tiempo tratando de interesarme en los mapas cambiantes de la Europa Central, cuyas fronteras se hicieron y deshicieron al ritmo de guerras incomprensibles para el habitante de la remota Villa de San Fernando de Tinguiririca que yo era. Mi imaginación viajaba por los nombres increíbles y con sentidos ignotos de la geografía local.
Ignotos porque a nadie se le ocurrió ni remotamente enseñarnos la lengua mapuche.
Más de algún tipo ignorante ha pretendido vestirse con ropajes ajenos afirmando que Chile es una especie de Inglaterra de América del Sur, «que aquí no hay negros y muy pocos indios», y que nuestra cultura es muy europea.
Mi niñez se vistió de nombres mapuches, aun cuando siempre me explicaron que el idioma oficial era el castellano. Nadie me previno que en Chile se hablaba, y se habla aún hoy en día, el mapu dungun, el quechua, el aymara, el kawéskar, el yagán y otras lenguas nativas, entre las cuales el ckunsa y el rapa nui.
Siempre hubo en algunos sectores una sospechosa premura por alejarse de la cultura original que marcó a los conquistadores y a sus descendientes.
De ahí que muy niño me asaltara la duda: ¿qué es lo que funda el sentimiento de nacionalidad? ¿De pertenencia a una nación? ¿Por qué yo debía sentirme chileno?
Después de todo mi abuelo era español.
Y mucha parentela tenía en su rostro los rasgos que denunciaban los ancestros indígenas.
¿El himno nacional?
Nunca logró emocionarme como lo harían después “La Marsellesa”, o la “Internacional”.
Confieso que mirando en derredor no lograba identificar la “copia feliz del Edén”, y que “el futuro esplendor” prometido por el mar que baña nuestras costas me parecía tener que seguir siendo “futuro” por mucho tiempo.
¿La bandera?
A mí me gusta la bandera chilena.
No porque algún exaltado nacionalista nos contase el conocido chascarro de que en un concurso internacional se la declaró la más linda del mundo.
Sino porque a mí me gusta el cielo.
Porque en los cerros de las Peñas, de la Rufina, de la Cordillera de los Andes –que por aquel entonces no estaban cercados por miles de kilómetros de alambre de púa– me pasaba las noches mirando las estrellas. La vía láctea.
Y la estrella de la bandera me parecía el símbolo del cielo. De nuestro cielo. De ese cielo al que nunca podrán ponerle alambre de púa, ni cercarlo, ni declararlo propiedad privada.
Pero una bandera, tres colores y una estrella, no bastan para fundar una nacionalidad.
Había que ir más lejos.
Y reflexionar sobre las palabras del profesor de historia. De Soto el viejo. Digo el viejo porque del mismo modo que la historia de la Roma antigua nos hablaba de “Plinio el viejo” –lo que me hacía pensar que había, como en realidad hubo, un Plinio el joven– nosotros teníamos dos Soto, profesores de historia: el viejo y el joven.
Heriberto y Roberto. Padre e hijo.
Don Heriberto, el Soto “viejo”, fue quien nos vendió la idea de hacer un curso de periodismo como complemento a la enseñanza del programa oficial.
Y nunca olvidé las expresiones de la lengua castellana que surgieron de sus labios como por encanto: “cantar la palinodia”, “pasar bajo las horcas caudinas”, “hacer una patochada…”
Con ellas nos inducía a utilizar el idioma como un arma. El arma de la precisión del mensaje, de la idea, del pensamiento.
Y nos convenció de que la metáfora, la perífrasis, el polisíndeton, la epanadiplosis, la silepsis y otras virguerías gramaticales no eran una forma de arruinarnos el día concebida en la tortuosa mente de una profesora de castellano.
Las palabras de don Heriberto nos hablaban de una lengua y de una historia común, que nos permitían identificarnos como nación.
Yo, que ya era cortador de cabellos en cuatro –en el sentido de la longitud… concéntrate, si no, no entenderás nada– me decía que entonces no había razón para no ser compatriotas de los argentinos que nos liberaron del yugo español y hablan castellano.
Lengua común e historia común, ¿o no?
Y don Heriberto, en su reconocida erudición, nunca logró explicarme porqué San Martín se pudrió en vida, en el exilio de Europa.
Pero adiviné que él lo sabía.
Ni tampoco aclaró mis dudas en lo que se refiere al asesinato de Manuel Rodríguez, asesinato que, dicho sea de paso, fue cometido por gentes con uniforme.
Que se dieron el trabajo de hacer “desaparecer” el cadáver.
Historia común… Precedentes históricos… Los uniformados de mi país se repiten. No inventan.
Para no hablar del prócer por excelencia, don Bernardo O’Higgins, que él sólo da para un tratado de lo que es una cierta chilenidad.
Entre otras cosas porque fue el producto de amores ilícitos.
Si se puede hablar de amor cuando un tipo de casi 60 años le hace un hijo a una chica que no era mayor de edad.
Usando de lo que más tarde se llamaría un abuso de autoridad, rayano en la pedofilia.
“Huacho” Riquelme.
Así llamó la aristocracia criolla al futuro prócer visto que el irlandés del cuento, “don” Ambrosio para más señas, nunca decidió reconocer el retoño. Y darle su apellido. Al hijo “natural”. Porque en Chile los niños se separaban en legítimos y “naturales”.
Don Bernardo fue “natural”.
Todo esto es sabido. Si lo saco a colación es porque aun hoy en día se niega en Chile la realidad de los amores extra conyugales que fundaron la nacionalidad.
Y más tarde la rentabilidad de los moteles.
Y que al parecer siguen siendo pecado mortal. Pero ese es otro cuento.
Por otra parte, don Bernardo participó activamente en la lucha por la independencia. Una vez alcanzada, como buen masón inspirado en las ideas del siglo de las luces decidió terminar con la esclavitud.
Allí se empezaron a complicar las cosas…
O’Higgins compartía con San Martín algunos ideales democráticos que eran inaceptables para las oligarquías “nacionales”.
Por eso terminaron sus vidas en el exilio. Porque una buena guerra de independencia debe traer consigo muchos beneficios. Pero todo depende de quién se apodera de ellos…
O’Higgins y San Martín estaban convencidos de que sus pueblos debían ser los beneficiarios. Y con ello firmaron su sentencia.
Como la firmaron más tarde otros grandes hombres de Chile y de América. De nuestra América. De esa que llaman latina.
¿Historia común dices?
¿Para fundar el sentimiento nacional?
Como por ejemplo la historia de la Guerra del Pacífico.
Guerra de rapiña.
Guerra de pillaje.
Contra los peruanos que habíamos contribuido a liberar del yugo español, y contra los bolivianos que le deben el gentilicio nada menos que a Bolívar.
Guerra fratricida que logró poner en manos de una potencia extra continental – sin que esta última disparase un tiro– el salitre, una de las más inmensas riquezas de la época, que hizo la fortuna de unos pocos desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX.
Y gracias a la cual un aventurero espabilado obtuvo el noble y digno título de “Sir” acordado por la corona británica.
Aun niño no lograba entender por qué mis profesores de historia eran tan poco prolijos cuando se trataba de contarnos la toma de Lima.
Después supe que no hubo en ello mucho de que enorgullecerse. Y ciertamente mucho de qué avergonzarse.
Historia común en la que fundamos nuestro sentimiento nacional…
¿La guerra de Arauco?
No la que libraron los conquistadores, sino la que impusieron a sangre y fuego los chilenos.
La que se conoce bajo el dulce nombre de “Pacificación de la Araucanía”.
Tendría yo unos 10 años cuando un mapuche vino a presentar su versión de la Guerra de Arauco en el local del Sindicato de Panificadores de San Fernando. El local del Sindicato estaba situado en calle Valdivia (pura coincidencia…), esquina de Yumbel.
Nuestro compatriota mapuche contó la historia a su modo: como una pieza de teatro en la que él era el único actor.
Casi desnudo. Hablando. Cantando. Bailando. Marchando sobres brasas ardientes para mostrarnos las torturas que le habían infligido a su pueblo. Torturando sus miembros con cadenas y pinchos de acero.
Fue mi primera obra de teatro. Y aún la tengo grabada en la memoria como si la hubiese visto ayer.
Nunca he logrado encontrar en ningún actor de teatro ni la fuerza, ni la seducción, ni el arte, ni la convicción que nos mostró ese mapuche.
Algunos años más tarde, los hermanos Duvauchelle presentaron en mi Liceo de San Fernando, Liceo laico, público y gratuito, una fenomenal versión del “Diario de un loco” de Nicolás Gogol de la cual aún no logro reponerme.
Y tengo en la retina la expresión torturada, la cabeza rapada, las contorsiones del cuerpo tetanizado del Duvauchelle que me hizo comprender que no hay nada más verdad que el teatro.
Que allí no se finge.
Que en el teatro el actor vive cada personaje, cada frase, cada alegría, cada dolor, con una intensidad de agonía.
Y el cuento no terminó allí.
Porque luego vinieron unos jóvenes actores a presentar una lectura dramatizada de una obra que se llamaba “El Vicario”. Escrita por un descreído llamado Rolf Hochhuth.
En el Teatro Municipal. La lectura digo.
Que de seguro fue una maniobra de los terribles masones ateos y comunistas.
Porque allí comencé a enterarme del prontuario pontifical. Del prontuario del infinitamente bueno Papa Pío XII.
El que, como todos los Papas, era infalible.
Infalible. Que lo digan los judíos masacrados ante el silencio sepulcral de Pío XII.
Y los nazis fugados gracias a los pasaportes del Vaticano, esos que salieron a través de la bella ciudad de Bolzano, hoy italiana, entonces parte del Reich gracias al Anchluss hitleriano.
La obra de teatro había sido presentada por primera vez, en París, en 1963.
Y el año 1964 en mi pueblo.
En una época y en un lugar que carecía de televisión, de Internet, de comunicaciones.
Años más tarde, en el 2002, el realizador franco-griego Costa Gavras presentó una película basada en la obra de Rolf Hochhut, cuyo título es “Amén”.
¿Y decías que no hay nada interesante en San Fernando?
¿Que allí no pasa nada?
No te culpo. Para construir los recuerdos que le dan cuerpo a la nostalgia y al deseo de volver, era preciso haber vivido intensamente, uno a uno, los minutos interminables y aparentemente insípidos de la vida del pueblo.
Tres piezas de teatro presenciadas en un pueblo perdulario me transmitieron la universalidad de algunos valores.
O algunos valores universales, como prefieras. Valores que aun me acompañan.
Pero me alejo una vez más del tema.
Lo que funda la nacionalidad.
¿Principios comunes?
Los principios democráticos me quedaron claros, cuando tenía unos nueve años de edad, al leer en los muros de San Fernando una moderna proclama electoral. Ella rezaba:
“5.000 pesos pago por el voto”
Y abajo el nombre del candidato a diputado. Uno de los terratenientes de la zona.
Cuando algo más tarde fue candidato a Presidente Jorge Alessandri, el “Paleta”, sus partidarios recorrían las casas de los pobres comprando votos. Con billetes cortados a tijera. La mitad de los billetes antes de votar, la segunda mitad después de la elección según el resultado.
Y el mensaje de los curas, que ya no sólo se ocupaban del destino del alma de sus feligreses sino también de sus ideas políticas: no había que votar por el candidato infiel, ateo, masón y comunista.
Dios nos guarde y nos libre.
Dios nos guarde y nos libre en efecto.
Los terratenientes matando vacas, abriendo chuicos de vino, emborrachando a sus inquilinos y medieros para encaramarlos luego a un “coloso” y llevarlos a votar por el candidato del patrón a San Fernando. Con el capataz al lado.
Principios comunes.
Que fundan la nacionalidad.
En la Villa de San Fernando de Tinguiririca.
Principios como la justicia.
La primera manifestación de la justicia que me imprimió su recuerdo en las neuronas la vi en la calle, a los seis o siete años de edad.
Por las calles empedradas de San Fernando dos carabineros a caballo arrastraban a un borrachito atado con cuerdas.
Como su estado etílico le impedía mantenerse a la vertical, su cuerpo era arrastrado y lacerado por las piedras, dejando una huella de sangre por mi calle, esa calle en la que jugábamos nuestros juegos de niño.
¿Qué quieres que te diga?
Yo debo ser impresionable. Buen público. Porque nunca olvidé la escena.
Tal vez valores comunes.
Para fundar el sentimiento nacional, digo.
Valores como la solidaridad, la amistad, la fraternidad, la generosidad.
Como aquellos en que basaban su escuálida fuerza los miembros del Sindicato de Panificadores de San Fernando.
Esos que me mostraron la primera huelga.
Esos que desfilaban en harapos por las calles de San Fernando, muy formaditos en filas detrás de la roja bandera del Sindicato y del dirigente que, terminada la manifestación, debía esconderse de los “pacos”.
Valores comunes. ¿Que fundan qué?
¿Una nacionalidad, o la conciencia de intereses comunes?
No. Tengo que volver a la hemoglobina. La que cimienta el sentimiento nacional.
La sangre derramada en la defensa de la patria. O en la defensa del salitre inglés.
¿Quién sabe?
Muchos años más tarde, cuando ya nos había dejado para siempre, supe que don Heriberto era uno de los profesores que, desfalcando de su magro salario, ponía plata para que yo pudiese continuar mis estudios.
Colecta organizada por un hada madrina, joven y bella como las hadas, cuya boca granate, los dientes perlados y la sonrisa sensual organizaron no pocos de mis insomnios: mi profesora de castellano.
Valores comunes.
Aquellos que hacían de la enseñanza un apostolado. No un negocio deleznable.
Gracias don Heriberto. Gracias bella hada madrina. Desde el fondo de mi alma.
Más tarde, otros trabajadores, obreras textiles, pagaron mi primera matrícula en la Universidad Técnica del Estado.
Al terminar la larga jornada del viernes, una extenuada compañera de trabajo se acercó a la máquina en que trabajaba mi madre y le dio un sobre que contenía el dinero necesario.
Todas ellas habían cotizado para que un hijo de obreros pudiese ir a la Universidad.
Y cercenaron para siempre la angustia de mis padres, culpables de no tener el dinero de la matrícula.
Valores comunes. Generosidad. Fraternidad. Solidaridad.
¿Dónde estáis compañeras? ¿Dónde? Quiero gritar que soy fiel a vuestro gesto.
Y que aún me duele la explotación a la que fuisteis sometidas.
Y que gracias a vuestra generosidad creo aún en el ser humano.
En la hermandad.
En la fraternidad.
Y en la posibilidad de ser chileno.
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato




















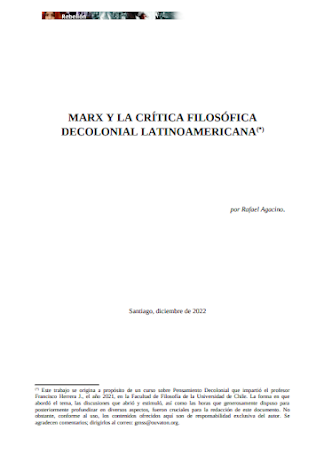












No hay comentarios.:
Publicar un comentario