Por Comité editorial de Lom Ediciones | 27/09/2024 | Chile

Fuentes: Rebelión
Lo que mejor recuerdo de la fiesta es que Víctor cantó. Insistieron para que lo hiciera y al final se dejó convencer. Interpretó canciones del folklore chileno, en su mayoría nuevas para mí, pues él mismo las había recopilado en sus visitas a Ñuble y a otras partes del país y canciones argentinas de Atahualpa Yupanqui. Si todavía no estaba enamorada de Víctor, su canto puso fin a mi resistencia.
por Joan Jara
Extracto del Capítulo 3 «Nuestro encuentro».
Una soleada mañana de primavera, a finales de octubre de 1960, caminaba por la calle Huérfanos en busca de un vestido nuevo. Comenzaba a recuperarme de la crisis física y nerviosa que había sufrido después de separarme de Patricio y aquel trajín formaba parte de un plan para elevar mi moral. Mis amigas habían procurado alegrarme y devolverme la confianza en mí misma. Había recibido una infinidad de consejos bien intencionados: debía comprarme ropa nueva, ir a la peluquería, darme una “nueva imagen”, hacerme la manicura… todas recomendaciones dirigidas a hacerme más atractiva o a “cómo conseguirse un hombre en diez lecciones” según las costumbres de la época.
Lo intenté. Obediente, me corté mi pelo largo y me hice un peinado a la moda. Estaba horrible. Tenía que llevar cortas las uñas porque si las dejaba crecer, se rompían. Con la ropa nueva me sentía disfrazada y como si estuviera interpretando un papel. Jamás logré encajar en el molde que las chilenas empleaban para tratar de agradar a sus hombres, aunque ello no se debió a ningún principio feminista consciente sino al simple hecho de que era incapaz de hacerlo. Las faldas ceñidas, los tacones, los guantes y sombreros no iban conmigo.
Sin embargo, aquella mañana estaba decidida a comprarme un vestido llamativo porque, como parte de un programa de actividades supuestamente frívolas, una de las bailarinas de la compañía me había invitado a cenar a un restaurante con un grupo de gente refinada. Al final logré elegir un vestido, pero no estaba muy segura de haber acertado.
Con los resultados de mis esfuerzos en una bolsa muy elegante, cerca del mediodía pasé por el Sao Paulo y decidí entrar a tomar un café y ver si encontraba a alguno de mis amigos, con la esperanza de que aprobara mi vestido nuevo.
En la media luz del local, miré y no vi caras conocidas salvo la de Víctor Jara, que estaba solo, sentado a una mesa y leía un libro. Levantó la mirada, me sonrió, hizo señas para que me acercara y me sentara con él, pero le saludé envarada, ocupé otra mesa e incluso miré por encima del hombro, para ver si era realmente a mí a quien saludaba. Cuando terminé el café, me levanté y salí al calor de la calle. Víctor debió de seguirme. Me alcanzó, me saludó cariñosamente y me preguntó cómo estaba y si había reanudado el trabajo. Descubrió lo que llevaba en la bolsa e intentó convencerme de que aquella noche saliera con él en lugar de ir a esa cena elegante. Me dio risa la invitación. El hecho de estar recién descasada me hacía sentir desnuda e indefensa, por lo que me mostré muy poco amable.
La famosa cena de aquella noche fue un desastre. Por primera y última vez en mi vida fui a bailar a un club nocturno y acabé defendiéndome enérgicamente, en el sofá, de un hombre que me acompañó a casa y que era muy simpático, pero en ese momento estaba bastante achispado. Al día siguiente me envió flores y unas palabras de disculpa. Fue mi última aventura con la “alta sociedad” de Santiago.
Víctor comenzó a invadir mis pensamientos. Recordaba su sonrisa en la clínica, sus flores cuando estuve enferma, su alegría de verme cuando nos encontrábamos por la calle. Parecía muy amable y alguien con quien era fácil conversar pero no lo tomé en serio. Nada sabía de él, salvo que era estudiante de mucho talento y que parecía pertenecer a una generación más joven. Yo era una vieja de 30 años, con un matrimonio fracasado y una carrera a mis espaldas.
Después hubo uno o dos encuentros “casuales” que Víctor provocó, y una noche de noviembre fuimos juntos a la Feria de Artes Plásticas que se celebraba al aire libre a orillas del río Mapocho. Se había inaugurado el año anterior como un evento anual, pero yo me había perdido la primera porque estaba demasiado ocupada con mis propios problemas. Con su entusiasmo contagioso, Víctor me convenció de que era demasiado interesante para dejarla pasar. Los mejores pintores y escultores profesionales exhibían sus obras junto a la de artistas populares, artesanos y alfareros campesinos.
Era una noche cálida de primavera y una multitud de personas se apiñaban alrededor de las casetas, esforzándose en ver los cuadros, buenos, malos o mediocres, las fotos, las joyas, las esculturas, los artículos de artesanía y alfarería. Había casetas con mariposas de brillantes colores, ángeles y flores de crines tejidas hechas por los campesinos de Rari; gordos y brillantes cerdos y guitarreras de greda negra de Quinchamalí, adornadas con finas flores blancas; ponchos y mantas tejidas de las regiones norteñas y del sur. La atmósfera estaba cargada de humo de carbón de leña y del olor a cebolla frita procedente de los puestos donde vendían empanadas y vino tinto; pequeños carros caseros en forma de buque a vapor se tambaleaban sobre ruedas inestables de cochecito de niño, lanzando humo por las chimeneas y vendiendo maní tostado, solos o recubiertos de azúcar. El terreno era irregular y polvoriento. En medio de la mala iluminación y las sombras distinguí a Violeta Parra sentada en una vieja silla de playa, rodeada por sus trabajos, sus hijos y sus instrumentos musicales. Bajo la débil luz de las bombillas que colgaban de los árboles, los tapices de Violeta brillaban con su visión tan peculiar del mundo. Al pasar por allí, Víctor la saludó y cambiaron unas bromas. Cerca alguien cantaba y tocaba la guitarra.
Cuando nos alejábamos de la muchedumbre y del ruido, bajo la sombra de los grandes árboles del Parque Forestal, Víctor tomó mi mano y su suave caricia, llena de calor humano, señaló una nueva etapa en nuestra relación.
Al principio ésta fue muy irregular. Ambos teníamos miedo de sufrir. Víctor no quería ser un afecto pasajero para mí. Estaba realmente enamorado por primera vez en su vida. Dada su sensible percepción de los demás, vio con toda claridad el estado en que me encontraba y quiso que nuestra relación se desarrollara lenta pero segura. Me ayudó a relajarme, a sentirme viva de nuevo, a liberarme de una dolorosa obsesión por el pasado. Yo era como un erizo, estaba llena de púas, voluble, a veces dispuesta a lanzarme sobre él, y otras le amenazaba con no verle más. Era realmente inmadura a pesar de mi edad, pero poco a poco comencé a sentirme más joven que nunca. Me di cuenta de que la vida podía ser divertida. Incluso comencé a pasarlo bien.
Había mucho de qué hablar: las cosas de todos los días como la comida, los árboles, las nubes o las relaciones humanas; sobre el teatro: sobre la danza y cómo se relaciona con la vida diaria; sobre lo inherente al modo en que las personas se tocan, no sólo entre sí, sino a los objetos y al aire mismo que las rodea, y cómo eso se convierte en un medio de comunicación y una expresión de su personalidad –¿por qué algunos “atacan” sus zapatos y los dejan deformes y agotados, mientras otros apenas modifican su forma o los gastan?–; acerca de cómo para ser livianos hay que relajarse y cómo en el movimiento no hay nada absoluto, pues todo es relativo.
A través de nuestras discusiones y de las preguntas y comentarios de Víctor, comencé a relacionar con mi vida y carácter muchos de los conceptos que había utilizado como bailarina. Me comprendí mejor a mí misma y sentí mayor confianza. Aprendí a ser menos egocéntrica, a tener en cuenta al prójimo y comunicarme con él, algo que quizá nunca había hecho hasta entonces.
Hacía mucho tiempo que Víctor me admiraba y, según decía, se había enamorado de mí la primera vez que me vio bailar. Puede parecer contradictorio que alguien interesado tan apasionadamente por todo lo chileno se enamorara de una gringa, o puede pensarse que se había enamorado del ideal romántico que yo representaba como bailarina más que de la mujer real, pero no fue así. A menudo se puede percibir la esencia de una persona al verla bailar, sin las barreras del lenguaje, las diferencias de costumbres y las inhibiciones, y para mí la danza era el único modo real de expresión.
Víctor nunca se había confiado a nadie, ni siquiera a amigos tan íntimos como Nelson, a quien le había contado muy pocas cosas sobre sus orígenes e infancia. Siempre se había escondido bajo diversas capas defensivas. En la época en que le conocí la vida universitaria empezaba a separarlo de sus raíces. Aunque mantenía un estrecho contacto con sus amigos de la población, éstos no podían proporcionarle el apoyo que necesitaba en los nuevos círculos en que ahora se movía. Al igual que yo de niña y adolescente, Víctor vivía en dos mundos separados, y creo que fui la primera persona que le ayudó al llenar el vacío existente entre ambos.
Me invitó a ver la habitación que había alquilado al regreso de Cuba y la gira latinoamericana. Estaba muy orgulloso de ella. Se encontraba en la calle Valdivia, en un barrio bohemio contiguo al Cerro Santa Lucía, con calles estrechas y tortuosas en lugar de las habituales manzanas cuadriculares. Muchas de las viejas casas albergaban estudios de artistas. La habitación de Víctor estaba al final de una estrecha escalera de caracol y era bastante grande, aunque carecía por completo de muebles si exceptuamos una vieja cama de madera. El resto de las pertenencias de Víctor estaban guardadas en las cajas de cartón que le habían acompañado de un alojamiento a otro, pero ahora no sólo estaban gastadas sino mal quemadas debido al incendio que se declaró en la casa de Población Nogales donde vivía, al volcarse una estufa a parafina. Aunque había logrado rescatar los libros, casi todos tenían los bordes chamuscados.
Lo que más me sorprendió de la habitación fue que, pese a su desnudez, todas las cosas de Víctor estaban escrupulosamente limpias y ordenadas. Sus pocas ropas colgaban ordenadamente de clavos de la pared, su traje de huaso ocupaba el lugar de honor y estaba cuidadosamente protegido por un plástico, y los zapatos y las botas con espuelas se alineaban ordenadamente en el suelo. Durante aquella visita conocí su tesoro más preciado, su “compañera” hasta ese momento: la guitarra que Margarita le había regalado.
Víctor era amable, paciente y divertido; se mostraba malhumorado y neurótico si yo le hería, pero el mal humor no le duraba mucho. Al principio, si nos peleábamos, desaparecía, a veces durante varios días seguidos, y yo sabía que había ido a Población Nogales para estar con sus amigos. Pero en términos generales era muy abierto conmigo. Aunque casi todas las demás personas que le trataron durante ese período de su vida veían en él un ser muy reservado, conmigo no lo fue. No me ocultaba nada. A mí no me parecía que su sonrisa fuera una máscara defensiva sino felicidad abierta y generosa, felicidad contagiosa. Me di cuenta de cuánto dependía emocionalmente de él cuando no venía o tardaba en llegar, e incluso comencé a pensar que realmente me había enamorado, aunque era demasiado cautelosa para utilizar esa palabra.
Así pasó la primavera y comenzó el verano. Llegó el Año Nuevo e invitaron a Víctor a una fiesta. Me pidió que le acompañara y fue la primera vez que me reuní con sus amigos de la escuela de teatro no como profesora sino como la compañera de Víctor.
Lo que mejor recuerdo de la fiesta es que Víctor cantó. Insistieron para que lo hiciera y al final se dejó convencer. Interpretó canciones del folklore chileno, en su mayoría nuevas para mí, pues él mismo las había recopilado en sus visitas a Ñuble y a otras partes del país y canciones argentinas de Atahualpa Yupanqui. Si todavía no estaba enamorada de Víctor, su canto puso fin a mi resistencia.
No puedo decir que se convirtiera en otra persona, pero se transformó; era él mismo pero con alas. Mostró todo su calor, su ternura, su pasión, su capacidad de divertirse. Su voz expresaba todo eso, así como una gran fuerza. Le contemplé abrazado a la guitarra, inclinado sobre ella o levantando la mirada… y vi el palpitar de su garganta, sus ojos cerrados cuando se concentraba, o mirándome desde el otro lado de la sala al entonar una canción tras otra. Mis defensas cayeron y una gran felicidad brotó en mí. Sentí ganas de gritar y de bailar y cuando después de que diera la medianoche me abrazó y me deseó tiernamente en inglés “Happy New Years”, supe que la “s” agregada no era un error. Era un modo simpático de decirlo.
*Joan Jara. Nacida en 1927, en la ciudad de Londres. Estudió danza y bailó en la Alemania de post-guerra en el Ballets Jooss. Emigró a Chile en 1954, donde se integró al Ballet Nacional Chileno, dedicándose también a la formación de jóvenes bailarines y profesores de danza en la Universidad de Chile. Se casó con Victor Jara en 1961. Luego del asesinato de Víctor, Joan Jara se exilió a Gran Bretaña con sus hijas, para luego denunciar al resto del mundo las violaciones a los derechos humanos en Chile. Volvió en 1984, y al año siguiente fundó El Centro de Danza Espiral. Creó y presidió la Fundación Victor Jara, con la cual luchó para aclarar las circunstancias de la muerte de su marido. Joan falleció a los 96 años, el 12 de noviembre del 2023 a las 17:30 horas.
Libro, VÍCTOR, UN CANTO INCONCLUSO, LOM Ediciones, 2017
https://rebelion.org/victor-un-canto-inconcluso/
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato






















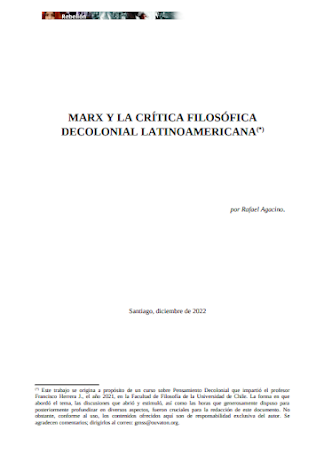












No hay comentarios.:
Publicar un comentario