DANILO BILLIARD
Pasados cinco años, las promesas de la revuelta popular chilena de 2019 se han desvanecido. La centroizquierda contribuyó a neutralizar la potencia de la insurrección
Que la revuelta popular chilena de octubre de 2019 no significaba el fin del capitalismo es algo que debería darse por sabido. Las revueltas son acontecimientos impredecibles que fisuran el statu quo, es decir, interrumpen el normal curso de una gobernanza y ofrecen una ventana de oportunidades a las fuerzas transformadoras para impulsar cambios sociales de mayor o menor envergadura. Pero la oportunidad implica también un conjunto de problemas en el plano estratégico, de manera que la crisis del neoliberalismo no asegura el advenimiento de su ocaso.
Haciendo un recuento de las cosas, podemos decir que entre la Convención Constitucional y el actual gobierno de Boric hemos asistido a una performance de la centroizquierda progresista que ha dejado al desnudo todas sus debilidades políticas, sus afanes desmedidos de protagonismo mediático y sus retóricas, que se ajustan a una actitud resueltamente defensiva y hasta conservadora. Aunque fueron las protestas sociales las que hicieron posible el triunfo electoral de Gabriel Boric, su gobierno optó por una vía hacia las transformaciones que dependió de ampliar el consenso entre las fuerzas del orden.
El resultado de esa apuesta han sido una seguidilla de capitulaciones en diversos ámbitos del programa, mientras el Partido Comunista sigue aferrado a la convicción de que es posible lo que en la práctica se ha demostrado inviable: que se puede gobernar y al mismo tiempo luchar en las calles, como cuando algunos sectores de la Unidad Popular usaron su incidencia en el movimiento obrero para intentar subordinarlo a direcciones burocráticas y así debilitar la opción estratégica por la dualidad de poderes.
Ahora bien, la debilidad del campo socialista chileno es generalizada y también afecta a las corrientes revolucionarias de la izquierda, algunas de las cuales de forma mezquina y sectaria --con el único afán de disputar cuotas de control sobre el proceso en curso-- formularon una falsa dicotomía entre votar y organizarse que solo favoreció la división dentro del mismo movimiento popular. Es que luchar por reformas que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora no debe confundirse con las objeciones frente al reformismo en cuanto estrategia.
El asunto de fondo es que la izquierda radical, más allá de lo testimonial, no logra estructurarse como una alternativa con influencia en la discusión pública y cuya gravitación contrapese la influencia del progresismo, como sí logró hacerlo el MIR durante el gobierno de Allende. La tendencia a automarginarse podría estar justificada si efectivamente favoreciera el ascenso de la lucha de masas. Sin embargo, el retroceso de las protestas en los últimos años y su pérdida de masividad parecen indicar que la opción estratégica de la izquierda radical tampoco rinde frutos, ya que su articulación orgánica y su capacidad de elaboración política sigue siendo muy poco «profesional», para usar un término de Lenin.
En ese contexto, el principal obstáculo tal vez sea que la clase trabajadora también atraviesa por una crisis subjetiva, de manera que las interpelaciones revolucionarias de la izquierda radical no le hacen sentido, pero no por convicciones reformistas o democráticas (como quisiera el progresismo), sino más bien porque la crisis ha intensificado unas demandas de orden y seguridad que solo favorecen el auge de la extrema derecha. En efecto, la consecuencia de las capitulaciones progresistas y del maximalismo radical es que la centroizquierda en su conjunto retrocede, perdiendo por arriba --a nivel electoral-- y por abajo, en influencia sobre el movimiento popular.
Este último aspecto tiene una importancia crucial porque nos permite comprender el impacto del neoliberalismo: la subjetividad es un factor consustancial a la economía, no solo porque el neoliberalismo no sería posible sin la desintegración del tejido social-popular fundado en la solidaridad de clase y el desmantelamiento del socialismo como referente y alternativa frente al capital, sino también, como señala Maurizio Lazzarato, porque dispositivos de poder como el endeudamiento crónico actúan simultáneamente sobre las finanzas y sobre la subjetividad.
De la mano de la razón neoliberal surge una nueva técnica de poder que Gilles Deleuze, en oposición a la disciplina, describe como una «sociedad de control» cuyos instrumentos se desligan de todo arraigo territorial, permitiendo así una mayor movilidad y fluidez de los dispositivos como parte del proceso de transnacionalización del capital. En términos subjetivos, los vínculos sociales se tornan cada vez más precarios y las relaciones profundizan su carácter instrumental e intercambiable, inclinándose la balanza en favor de las libertades individuales mediadas por el gobierno de las finanzas y en detrimento de los compromisos colectivos transformadores.
En contraste con lo que ocurría hace cincuenta años, la indignación contemporánea es, por un lado, mayoritariamente individual --o en exceso atomizada-- y, por el otro, escéptica frente a la idea de cambio social, por lo que el descontento puede adquirir ciertos rasgos nihilistas que son el caldo de cultivo para el apocaliptismo de la extrema derecha. La política institucional, ahora sumida en los escándalos de corrupción, ha dejado de ser vista como una alternativa, y ello se tradujo en el triunfo del «rechazo» en el plebiscito constitucional (acicateado, además, por el hecho de que la derecha opera en un terreno en el que las fuerzas de centroizquierda están en desventaja).
Se ensayaron lecturas en exceso optimistas sobre la revuelta popular como si hubiese reflejado la emergencia de un sujeto revolucionario o de un poder constituyente, buscando --especialmente en este último caso-- forzar una identificación entre la insurgencia y el programa de cambios que proponían algunas organizaciones que más tarde tuvieron protagonismo en la Convención Constitucional. Pero hubo otros que, desde la izquierda radical, conceptualizaron la revuelta como una expresión prepolítica o despolitizada, lo cual, al reducirla a mero espontaneísmo, impide comprender su especificidad como fenómeno.
En ese sentido, la que no ha estado a la altura es la política de centroizquierda. En el caso de la Convención Constitucional, los colectivos de centroizquierda concentraron toda su capacidad en la elaboración de contenidos y normas constitucionales, olvidando que la indignación no obedecía a motivaciones ideológicas sino a un sentimiento antielitista que rechazaba los privilegios y la impunidad de los poderosos, por lo que «tirar el tejo pasado» (empleando un chilenismo) terminó siendo contraproducente. La derecha, desde los márgenes del órgano constituyente, supo aprovecharse de esta desafección haciendo que el «rechazo» funcionara como un medio retórico que podía adaptarse a una diversidad de contenidos.
Pese a todo, la revuelta inauguró un nuevo marco de posibilidades que le entregó al gobierno de Boric una oportunidad. Pero esta ya fue completamente desaprovechada. Las reformas comprometidas en su campaña, a poco andar, se fueron diluyendo para luego dar un giro conservador e imponer medidas conducentes a la austeridad en beneficio del crecimiento económico, aplicando las viejas fórmulas de la socialdemocracia neoliberal que, aunque apuntada como responsable de la crisis, fue recuperando gradualmente sus posiciones de influencia al interior del Gobierno.
Al no existir vasos comunicantes fluidos entre la política de centroizquierda y la politicidad insurgente de la revuelta, el resultado ha sido un incremento de la desafección. El problema aquí es que la izquierda, tanto la progresista como la radical, concibe su relación con el movimiento popular en términos de jerarquía y dirección (de control y de mando), y por eso, desde sus respectivas opciones estratégicas, terminan contribuyendo a neutralizar la potencia de la insurrección, desperdiciando toda su energía al intentar adaptarla a un modelo organizativo que ha dejado de mostrarse eficaz.
Pasados cinco años, la revuelta popular se ha desvanecido, pero sus huellas permanecen. Por eso me interesa centrarme en los deseos que esa primavera hizo florecer. Deseos que exceden los mecanismos de la representación parlamentaria pero también los de una política focalizada exclusivamente en promover la protesta, pues en ambos casos se trata de momentos transitorios: los gobiernos de centroizquierda y los períodos parlamentarios duran cuatro años y los procesos ascendentes de movilización social son coyunturas acotadas.
La realidad constante a la que debe enfrentarse una política de izquierda que aspira al cambio social es la vida cotidiana, con todo lo que ella implica: hábitos, afectos, rutinas laborales, responsabilidades familiares, contratiempos, frustraciones y sufrimientos, pero también deseos de otra forma de vivir. Si la revuelta es una interrupción del orden, es porque su naturaleza efímera nos plantea problemas que en períodos de normalidad pasan desapercibidos, como sucede con las anomalías en el campo científico (en esto me remito a Thomas Kuhn) cuando adviene una crisis paradigmática.
El problema que nos plantea la revuelta de octubre de 2019 es el del vínculo entre política y gobierno, en relación con lo cual me permito compartir algunas conclusiones. Primero, que la revuelta es el sustrato del poder popular y no una etapa de inmadurez en su desarrollo gradual. Segundo, que la autonomía del poder popular no se da solo con respecto al poder estatal-corporativo, sino que ante todo refiere a su incompatibilidad con la lógica de gobierno. Tercero, esta incompatibilidad es al mismo tiempo condición de posibilidad para la construcción de una alianza entre movimientos e instituciones, en el sentido de la «democracia insurgente» a la que aludía Miguel Abensour.
Como el poder popular no es un mecanismo de presión subordinado al control de las instituciones, la alianza se forja sobre la base de esta diferencia, es decir, el reconocimiento de la naturaleza irreductible de ambas dimensiones de la política: la centralizada y jerárquica de los partidos, y la democrática y horizontal de las organizaciones populares. A la primera forma de organización la define un programa y una estrategia, mientras que la segunda se caracteriza -aunque no siempre- por la imaginación y el deseo.
Solo a partir de esta disyunción es que ese deseo inmediato que es propio de las revueltas puede convivir con una estrategia y un programa de cambio social, ya que una sociedad futura depende ante todo de la imaginación de los representados, y no tanto de la burocracia de los expertos y líderes que los representan (o no).
Jacobinlat
https://www.lahaine.org/mundo.php/las-huellas-de-octubre
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato





















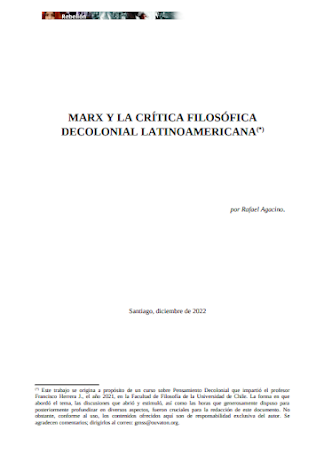












No hay comentarios.:
Publicar un comentario