Europa Occidental se resiste a admitir la derrota militar de la OTAN en Ucrania, al tiempo que vacila sobre su lugar en el nuevo orden global que tiene a la Federación rusa como un actor central junto a China y los BRICS+. Los cambios se están sucediendo con una velocidad que la institucionalidad tradicional de los países colonizadores no logra procesar con sensatez y cordura. Las desdeñadas hordas eslavas, desvalorizadas luego de la caída de la Unión Soviética a fines del Siglo XX, han resurgido de sus cenizas generando un movimiento tectónico de índole geopolítico que está transfigurando a Occidente.
Bruselas se encuentra en la actualidad en pleno proceso de construir un relato llevadero y tolerable para tamaño fracaso. Intentaron cercar a la Federación Rusa para debilitarla, condicionar su desarrollo económico y vulnerar su soberanía. Para lograrlo apelaron a la combinación de la amenaza militar otantista –cada vez más próxima a Moscú– con el soft power consistente en la manipulación de Organismos No Gubernamentales, Think Thanks, centros académicos y redes sociales para impulsar las denominadas revoluciones de colores.
La Unión Europea exhibe las consecuencias del seguidismo a la política globalista de los demócratas estadounidenses, mientras se debate si darle continuidad a la nueva cruzada trumpista contra China, regresar al planteamiento propuesto por Charles De Gaulle de una autonomía estratégica o abrirse a la multipolaridad promovida por los BRICS+ y el Sur Global. Estas tres opciones se discuten con discreción y sigilo en los recónditos recintos de Bruselas mientras dos de sus economías más importantes, Alemania y Francia, intentan procesar sus crisis políticas, generadas por la mutación global.
La última vez que sucumbió un gobierno galo como producto de una moción de censura fue en 1962, hace más de seis décadas. El deterioro de la coalición de gobierno tripartita germana, compuesta por los socialdemócratas, los liberales y los verdes, se desmoronó como producto de la recesión, la inflación, la crisis productiva, la recepción de refugiados ucranianos y la apuesta a una derrota rusa. Paris y Berlín apoyaron a Volodimir Zelensky y hundieron sus respectivas economías sustituyendo la energía barata provista por Moscú por el gas natural licuado, más costoso, despachado por Washington.
El declive de la Unión Europea se inició con el establecimiento de las políticas neoliberales, que estuvieron orientadas desde un inicio a beneficiar a los grupos concentrados mediante la promoción de la austeridad fiscal –reduciendo los aportes tributarios de los sectores más pudientes–, la desregulación financiera y la flexibilización laboral. Esas medidas fueron acompañadas con la absorción de fuerza de trabajo migrante, que motorizó el reducción salarial, situación que provocó la pauperización general de los trabajadores.
Para finales de 2022, casi 10 millones de ciudadanos que no pertenecen a los 27 países de la UE trabajaron dentro de sus fronteras. Ese número supone 5 por ciento de su fuerza laboral total, contribución que les permite enfrentar el desafíos del envejecimiento de su población, las bajas de las tasas de natalidad y los desbalances en los aportes jubilatorios. Estos guarismos, sin embargo, no logran invisibilizar la proverbial raigambre colonial europea. Los millones de ucranianos blancos fugados de la guerra son considerados mayormente refugiados y cuentan con derechos de asilo. Por su parte, los fugitivos del hambre y de la depredación ambiental, y de disputas tribales promovidas por las corporaciones extractivistas son considerados migrantes ilegales.
El modelo propiciado por los centros financieros y las trasnacionales sufrió un fuerte cimbronazo con la crisis de 2008, sin que las elites europeas tomaran verdadera noción de la decadencia que dicha inestabilidad preanunciaba. Para completar la debacle, los burócratas de Bruselas se embarcaron en una guerra que deriva gran parte de sus recursos hacia la industria armamentista del Complejo Militar Industrial estadounidense.
El llamado euroescepticismo (la desconfianza a la integración europea) y el denominado malestar democrático (que no ofrece un horizonte de oportunidades para las mayorías sociales) pretende encontrar en los nacionalismos xenófobos una coartada. Se resiste a asumir la necesidad de un nuevo orden global basado en la cooperación y la superación de las lógicas neocoloniales, injerencistas y extractivistas. La guerra comercial en ciernes –de la que Occidente pretende sacar nuevas ventajas– aparece como un nuevo manotazo de ahogado para evitar la negociación horizontal con el Sur Global. Quizás Jürgen Habermas haya estado en lo correcto al sugerir que “El desarrollo de la conciencia europea es más lento que el avance de la realidad concreta.”
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato



![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-09/jorge-elbaum.png?itok=UM6c0bcx)


















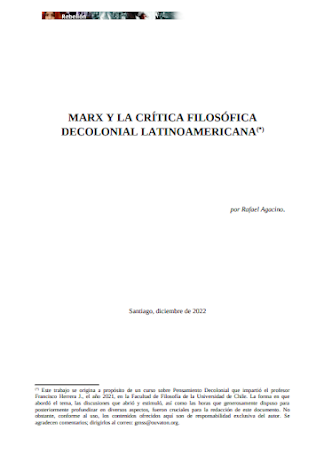












No hay comentarios.:
Publicar un comentario