
El migrante se había endeudado por diecisiete mil dólares para que un coyote lo pasara por la frontera. Una visa legal hubiese sido cien veces más barata, pero las embajadas de Estados Unidos no le dan visas a los pobres.
Un atardecer, en un estacionamiento de Jacksonville Beach, un policía me preguntó por qué estaba caminando sin dirigirme a ninguna parte. Lo miré y pensé en la justificación puritana del sexo: es solo para reproducir feligreses.
―Because I feel like it (Porque se me antoja) ―le contesté, y continué caminando.
En realidad, yo estaba molesto por otra razón. Tal vez el policía había preguntado con intención de ayudar en algo. Debió pensar unos segundos y, finalmente, se volvió al patrullero. Pensé: ¿qué hubiese pasado si yo fuera un joven centroamericano y con miedo a ser deportado? Habría contestado las preguntas del policía, intimidado y revelando que tal vez estaba allí de forma ilegal,»robándole» el trabajo a alguien que no quería o no podía hacer mi trabajo. Habría terminado detenido.
Unos meses después, desayuné con otra de esas historias que le quitan a uno las ganas de hacer nada por un día. El día anterior, un viernes a las 9:00 de la noche, Virgilio Aguilar Méndez volvía a su modesta habitación del Motel Super 8 de Jacksonville que compartía con otros tres trabajadores, cuando un oficial de la policía lo detuvo.
El sargento Michael Kunovich entendió que el joven de 18 años, quien iba hablando por teléfono con su madre, era sospechoso y decidió interrogarlo, aunque no había recibido ninguna denuncia contra él.
Los guatemaltecos sin papeles son bajitos y hablan mam o alguna otra lengua ancestral. Pocos hablan español con fluidez. Menos inglés, por lo que Aguilar no contestó las preguntas ni se tiró al suelo a tiempo, como se lo había ordenado el sargento. Se limitó a repetir la frase que mejor sabía decir: “I am sorry”.
―¿Dónde vives? You, where…?
Aguilar le señaló la puerta de la habitación que compartía con sus amigos.
―¿Qué estás haciendo?
―Eating ―dijo Aguilar, cuando logró entender los gestos.
―¿Y por qué no estás comiendo dentro del motel? ―insistió el sargento.
―No understand. I’m sorry.
―¿Llevas armas? ¿Guns?
―No. No. I am sorry.
A pesar de que Aguilar no había reaccionado con violencia, el sargento usó su pistola eléctrica para inmovilizar al sospechoso. Lo mismo hicieron los otros tres oficiales que arribaron minutos después.
El joven obrero, que puso nerviosos a los cuatro corpulentos oficiales, tenía 18 años, medía 1,65 metros y pesaba 52 kilogramos. Luego de la violenta detención, los oficiales decomisaron un cuchillo en posesión de Aguilar (que el joven llamaba family), pero no encontraron ni drogas ni armas en la modesta habitación de los cuatro trabajadores.
Poco después, el sargento Kunovich colapsó por una arritmia cardíaca y murió en un hospital. Aguilar fue acusado de homicidio, mientras una multitud acudía a la iglesia Joseph Catholic Church al sur de Jacksonville.
―Nuestra hermandad estará siempre con cualquier oficial que haya sido asesinado de forma violenta en el cumplimiento de su deber ―dijo Brian Briska, quien viajó desde Nueva York en representación de la Hermandad de los Caídos.
En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador libertario de Florida, Ron DeSantis, publicó:
“El sargento Michael Kunovich fue asesinado en cumplimiento de su deber por un inmigrante ilegal que se aprovechó de nuestras fronteras abiertas. Oramos por la familia Kunovich y por toda la comunidad”.
Orar es barato; pensar cuesta un poco más. Las cámaras policiales y la investigación revelaron otra cosa, pero Aguilar continuó preso.
Unos meses después, llamaron a Hortensia Salcedo, una de mis colegas de la universidad, para otro de sus trabajos habituales. Hortensia es de Venezuela y una amiga muy cercana. La suelen llamar como traductora en los hospitales, cada vez que un inmigrante indocumentado se mete en problemas y no sabe de qué se trata.
―Siempre salgo llorando de allí ―me dijo una vez―, pero, al menos, ayudo a esa gente.
Renunció a un trabajo mejor pago en uno de los hospitales más prestigiosos del país, al cual la recomendé, porque descubrió que la tarjeta de identificación que debía llevar era un GPS.
La última vez, le pidieron que ayudarse con el caso de otro guatemalteco, llamado Pascual. Seguramente no por casualidad, otro viernes de noche Pascual había salido con sus compañeros de trabajo a relajarse, luego de una semana intensa, una de esas rompe-hombres con rutinas que pocos aquí aguantarían por las dos primeras horas del lunes. Como Pascual y sus amigos no pueden conducir, tampoco pueden ir muy lejos.
Esa noche cenaron en un almacén hispano y bebieron unas cervezas. Como estaba cansado, Pascual decidió irse antes a dormir, pero equivocó la calle y se perdió. Para peor, había dejado su teléfono en la habitación.
Alguien notó que había un hombrecito de aspecto extraño que iba de un lado para el otro sin dirección precisa y llamó a la policía. Cuando llegó el patrullero, Pascual no supo qué decirles. ¿Cómo decirles que estaba perdido? Lost? Pascual no parecía una amenaza. Caminaba como si tuviera una pierna rota.
El patrullero lo llevó a un hospital. Al día siguiente llegó Hortensia. De inmediato se dio cuenta que Pascual hablaba mam y apenas entendía castellano.
―¿Usted sabe dónde está? ―le preguntó.
―No ―dijo Pascual.
Hortensia lo miró a los ojos y recordó otros casos, en los cuales las enfermeras le habían dicho que el internado tenía Síndrome de Down, pero ella sabía que no, que era un maya quiché sin dominio del inglés.
―Usted está en un hospital psiquiátrico.
―Es que yo camino así porque nací con un defecto en la rodilla ―dijo Pascual―. No puedo quedarme aquí. Si no voy a trabajar el lunes, pierdo el trabajo y mi familia en Guatemala me necesita. Si no le pago al coyote, la van a visitar.
Pascual se había endeudado por diecisiete mil dólares para que un coyote lo pasara por la frontera. Una visa legal hubiese sido cien veces más barata, pero las embajadas de Estados Unidos no le dan visas a los pobres. La legalidad es para gente bien.
―Usted está en un psiquiátrico.
―Es que mi rodilla no tiene arreglo.
―¿Por qué está aquí?
―Me perdí. Yo nunca tomo cerveza y una solita hizo que me perdiera.
―¿Dónde vive?
―No sé. Si veo la calle sé cómo llegar.
Hortensia llamó a Jesús, la esposa de Pascual en Guatemala, pero hablaba tectiteco.
―Tengo que trabajar el lunes ―se lamentó Pascual―. Si no envío el dinero, los coyotes van a ir por mi esposa.
Luego de una hora sin saber qué hacer con Pascual, Hortensia le preguntó:
―¿Recuerda algún comercio que esté cerca de su casa?
―Uno de colombianos…
Hortensia trató de recordar algún store colombiano en la zona. Recordó uno por Baymeadows. Buscó en Google Street View y le mostró una foto.
―Sí, es ese. Está cerca de donde vivo.
Hortensia habló con las enfermeras del hospital.
―Pascual no debe estar aquí. No tiene ningún problema psiquiátrico. Su problema es otro.
―Pero el doctor debe evaluarlo y eso lleva tiempo…
―Déjenlo ir. Llamen a un Uber. Aquí tienen la dirección.
Hortensia volvió el lunes.
―¿Y Pascual? ―preguntó.
―Pascual se fue ―dijo la enfermera en voz baja.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato




















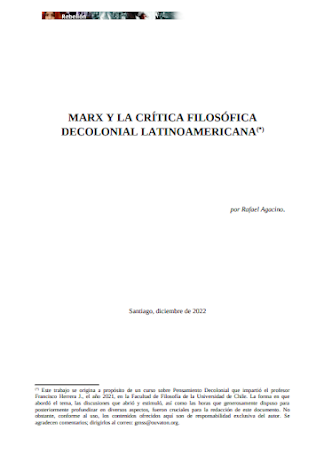











No hay comentarios.:
Publicar un comentario